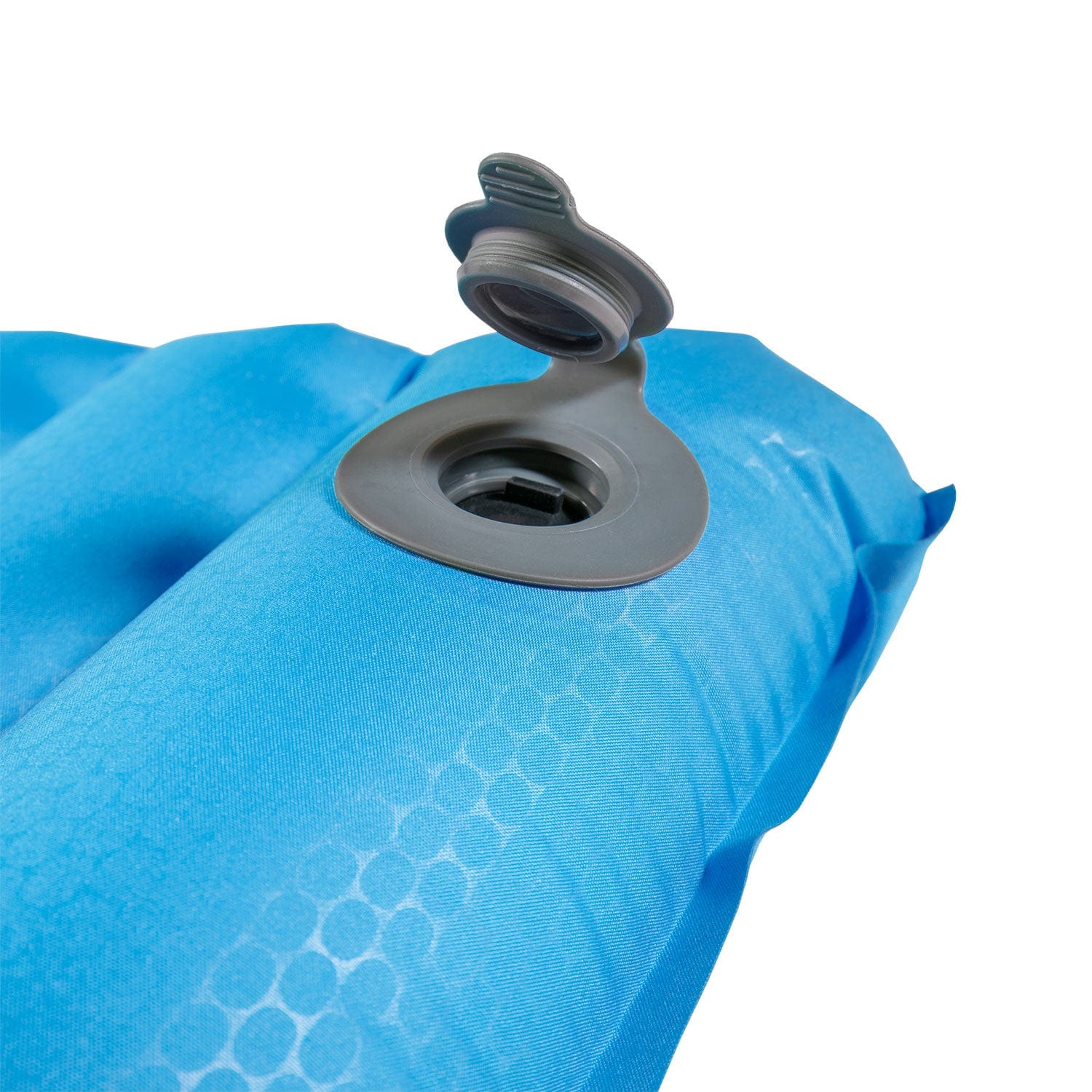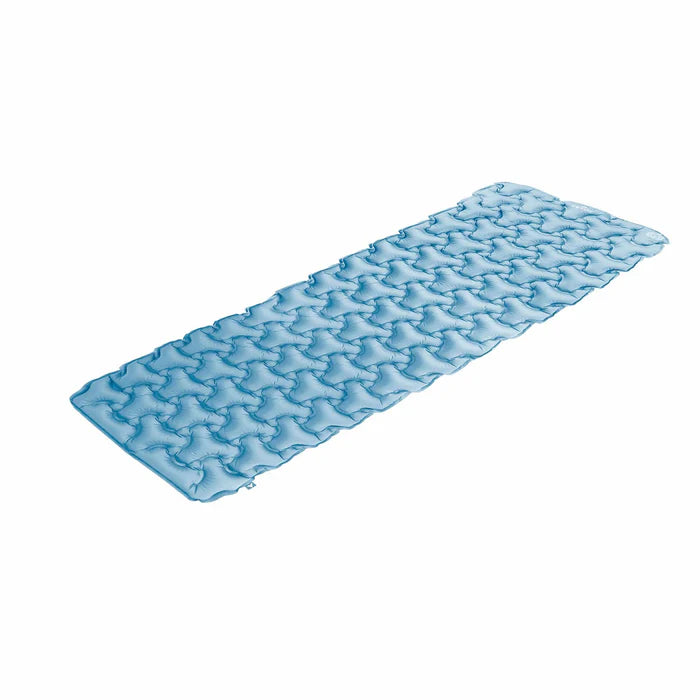Hay recuerdos que se quedan grabados en la memoria como si hubieran pasado ayer. Para mí, esos recuerdos son los veranos en Tapalpa, donde la aventura, la familia y la naturaleza se mezclaban en días interminables de risas, juegos y emoción.
Fueron veranos dorados, donde aprendimos a gozar, a disfrutar la naturaleza y a valorar los momentos simples pero inolvidables en familia.
Cada año, la mejor amiga de mi abuela nos invitaba a pasar una semana en su cabaña. Era la mejor época del año, el momento en el que podíamos olvidarnos de todo y simplemente ser niños. Ahí, metíamos los pies en los ríos de lodo sin miedo a ensuciarnos, atrapábamos ranas, montábamos a caballo, jugábamos bajo la lluvia sin preocuparnos por el frío y nos juntábamos alrededor de la fogata a contar historias mientras quemábamos bombones.
Una noche, mis primos y yo decidimos acampar en el jardín. Entre historias de miedo y risas nerviosas, yo me escondía en mi sleeping bag, esperando que ninguna de esas historias se convirtiera en pesadilla.
Pero lo que realmente marcó esos veranos fueron las aventuras inesperadas.
Recuerdo un día que fuimos a la cascada. Antes de salir, la hija de una amiga de mi abuela metió bolsas de basura en la camioneta para proteger los asientos, pero en cuanto llegamos, en nuestra emoción por la aventura, pensamos que eran costales para deslizarnos por la cascada. Sin pensarlo dos veces, me metí en una de las bolsas y me lancé como si fuera un tobogán.

La sensación de velocidad, el agua fría y la adrenalina me invadieron en segundos. Pero en lugar de un suave deslizamiento, salí disparada con la corriente, sin poder frenar. No sé si grité de emoción o de miedo, pero cuando finalmente me detuve, mi papá corrió a abrazarme y revisó que todo estuviera bien. Solo tenía unos rasguños, pero ese momento quedó marcado en mi memoria como una de las experiencias más emocionantes de mi vida.